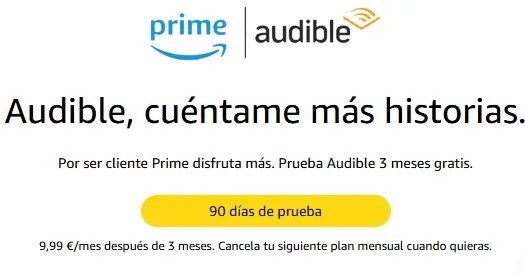La acción de oro (golden share, en inglés) es un tipo especial de participación accionarial que otorga a su titular poderes extraordinarios de decisión o veto, incluso si posee un porcentaje muy pequeño del capital social de una empresa. Es decir, con esta acción se puede bloquear decisiones clave en la compañía, independientemente del número total de acciones que se posea.
Este instrumento fue utilizado con frecuencia por Estados o gobiernos en procesos de privatización de empresas públicas estratégicas, como eléctricas, energéticas, de telecomunicaciones o transporte, para mantener cierto control o capacidad de intervención en decisiones relevantes incluso después de perder la mayoría accionarial.
Características de la acción de oro
- Derecho de veto sobre decisiones estratégicas, como fusiones, adquisiciones, cambios de estatutos, desinversiones en sectores clave o control extranjero.
- Asignación discrecional: solo una entidad concreta (normalmente un Estado) posee esta acción.
- No representa un mayor dividendo ni beneficios económicos: su valor está en el poder político o estratégico que confiere.
- Tiene carácter estatutario: debe estar contemplada en los estatutos sociales de la empresa.
- Otorga derechos especiales al margen del principio de proporcionalidad entre acciones y poder de voto.
Origen y uso de las acciones de oro
Las acciones de oro surgieron en Europa en los años 80 y 90, en pleno proceso de privatización de empresas públicas. El objetivo era doble:
- Garantizar que ciertas decisiones no se tomaran sin el visto bueno del Estado, incluso después de la venta de la mayoría accionarial.
- Evitar que empresas estratégicas cayeran bajo control extranjero o que se desmembraran sin control público.
Fueron muy utilizadas en países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España, en sectores como:
- Energía (por ejemplo, Repsol o Enel).
- Telecomunicaciones (Telefónica, France Télécom).
- Aerolíneas (British Airways, Iberia).
- Infraestructuras de transporte (Ferrovial, AENA).
Conflictos con la normativa europea
A partir de los años 2000, el uso de las acciones de oro empezó a entrar en conflicto con el principio de libre circulación de capitales recogido en los tratados de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió varias sentencias en las que declaraba ilegales muchas acciones de oro concedidas por Estados miembros, al considerar que distorsionaban el mercado interior y disuadían la inversión extranjera.
Por ejemplo:
- En 2003, el TJUE obligó a Portugal a suprimir su acción de oro en Energías de Portugal (EDP).
- En 2002, se pronunció contra la acción de oro del Reino Unido en BAA (aeropuertos).
- En 2003, declaró ilegal la acción de oro del Estado español en Repsol.
Estas sentencias marcaron el fin del uso sistemático de este instrumento en la UE, aunque algunos países lo han sustituido por mecanismos más sutiles de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
La acción de oro en el presente
Aunque su uso ha sido restringido, algunos países mantienen fórmulas similares bajo nuevos marcos legales:
- Francia, por ejemplo, introdujo el «décret Montebourg», que permite vetar inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
- España, a través de la Ley 19/2003 y su modificación en 2020, requiere autorización previa para inversiones extranjeras en sectores sensibles, como defensa, agua, energía, telecomunicaciones o sanidad.
Estas medidas no se llaman acciones de oro, pero tienen un efecto similar: asegurar que el Estado conserve herramientas de control frente a decisiones estratégicas en empresas clave para el interés nacional.
Valoración y debate
Los defensores de las acciones de oro argumentan que:
- Protegen la soberanía económica en sectores estratégicos.
- Permiten una transición ordenada de lo público a lo privado sin perder capacidad de supervisión.
- Son un instrumento de defensa nacional en tiempos de incertidumbre geopolítica.
Por el contrario, los críticos señalan que:
- Distorsionan la libre competencia y el atractivo para inversores internacionales.
- Otorgan un poder político desproporcionado y poco transparente.
- Pueden ser utilizados con fines ideológicos o de clientelismo político.