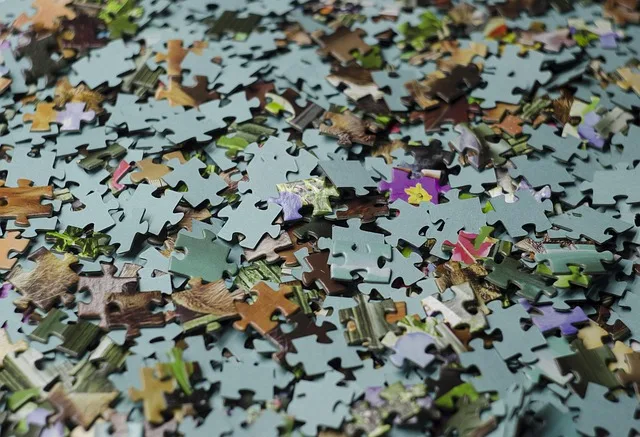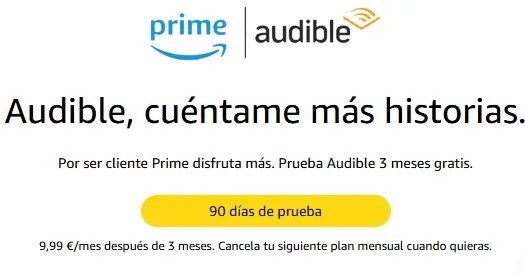Un producto complejo es un instrumento financiero cuya estructura, funcionamiento o riesgos asociados no son fácilmente comprensibles para el inversor medio, lo que implica que requiere un mayor nivel de conocimiento financiero para poder valorarlo adecuadamente. Estos productos se caracterizan por su opacidad, alto nivel técnico, vinculación con derivados o estructuras condicionadas, y suelen llevar aparejado un mayor nivel de riesgo.
La clasificación de un producto como “complejo” no depende solo del riesgo, sino también de la dificultad para entender su mecánica y calcular su rentabilidad esperada en distintos escenarios. Es por eso que la normativa europea (MiFID II) exige que, antes de su comercialización a inversores minoristas, se evalúe su conveniencia o idoneidad mediante los correspondientes test.
¿Quién clasifica un producto como complejo?
En la Unión Europea, la clasificación se basa en los criterios establecidos por la Directiva MiFID II (2014/65/UE) y su desarrollo normativo. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la autoridad responsable de aplicar y supervisar estas normas.
La CNMV publica guías y criterios que ayudan a identificar cuándo un producto debe considerarse complejo. Además, las entidades financieras están obligadas a realizar una evaluación individualizada del producto y del cliente antes de su comercialización.
Ejemplos de productos complejos
Según los criterios de la CNMV y la normativa europea, se consideran productos complejos, entre otros:
- Derivados financieros (futuros, opciones, CFD).
- Productos estructurados, como depósitos estructurados o bonos ligados a índices bursátiles.
- Participaciones preferentes y deuda subordinada.
- ETFs apalancados o inversos.
- Hedge funds o fondos de inversión libre.
- Notas estructuradas con barreras, cupones variables, u opciones incorporadas.
Por el contrario, se consideran productos no complejos (en general) aquellos que:
- Cotizan en mercados regulados.
- No implican apalancamiento.
- Tienen condiciones claras y entendibles.
- Son líquidos y fácilmente transmisibles.
Ejemplo: acciones cotizadas, bonos simples, depósitos tradicionales o fondos de inversión UCITS estándar.
¿Por qué es importante esta clasificación?
La calificación de un producto como complejo activa una serie de obligaciones adicionales para las entidades financieras, que deben:
- Evaluar la conveniencia del producto mediante un test previo.
- Advertir explícitamente al cliente minorista si no tiene los conocimientos necesarios.
- Limitar su comercialización a inversores profesionales, si el nivel de complejidad es muy alto.
- Asegurar que la información precontractual sea clara y completa, incluyendo escenarios de pérdidas potenciales.
El objetivo es proteger al inversor minorista frente a productos que, aunque puedan ofrecer rentabilidades atractivas, también pueden implicar pérdidas significativas y difíciles de prever.
Riesgos asociados a los productos complejos
- Riesgo de mercado: fluctuaciones del precio subyacente.
- Riesgo de liquidez: dificultad para vender antes del vencimiento.
- Riesgo de crédito: posibilidad de que el emisor no pague.
- Riesgo de apalancamiento: pequeñas variaciones pueden amplificar pérdidas.
- Riesgo legal o estructural: el funcionamiento depende de cláusulas técnicas poco transparentes.
Muchos de estos riesgos no son evidentes para un inversor sin experiencia, por lo que la correcta evaluación del perfil del cliente y la transparencia del producto son fundamentales.
Controversias y casos conocidos
Los productos complejos han sido objeto de críticas por su utilización inadecuada en la comercialización a pequeños ahorradores, como ocurrió en España con las participaciones preferentes colocadas a clientes minoristas sin experiencia, lo que generó pérdidas millonarias y numerosas reclamaciones judiciales.
También se han cuestionado productos estructurados vendidos como seguros de ahorro, pero que en realidad escondían componentes derivados difíciles de entender.
Estos casos han motivado un endurecimiento del marco regulatorio, especialmente en la exigencia de tests de conveniencia e idoneidad, así como en la transparencia de la información precontractual.